Probablemente hayas experimentado el momento de ponerte a pensar que has cometido un error, o varios, y empieces a sentirte mal planteándote que lo podrías haber hecho de otra manera que podría haber resultado en un final más propicio para ti o cualquiera de las partes implicadas. Pero déjame decirte que no, no tenías los datos que conoces actualmente para tomar una mejor decisión y estás siendo presa de lo que en psicología conocemos como sesgo retrospectivo.
Hoy voy a tratar de definir la palabra error, explicar brevemente los condicionamientos que hacen que los errores perduren así como el cerebro los procesa si nos damos cuenta y hacernos ver (a ti y a mí) que no son para tanto.
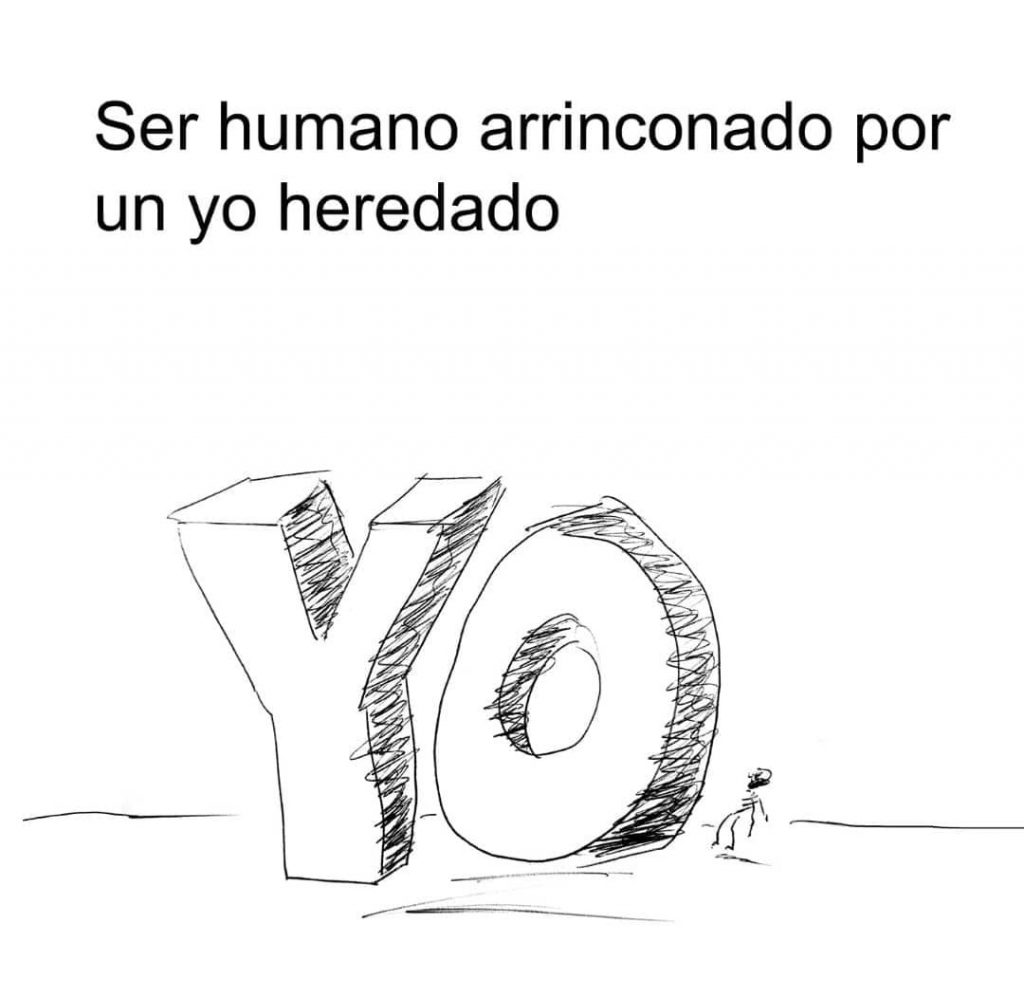
La palabra error viene del latín error, compuesta con: El verbo errare (vagar, andar sin rumbo, fallar, no dar con el blanco, equivocarse). Se vincula a una raíz *ers- (estar en movimiento). Y hay un porrón de maneras de catalogarlo; por una parte tenemos el error que tiene un origen externo (exógeno, lo llamaremos) y otros de origen interno donde el origen está en la propia persona (error endógeno). También podemos cometer errores a la hora de detectar un problema, diagnosticarlo o simplemente en planificar y ejecutar alguna acción. Incluso, si nos ponemos más analíticos, podemos señalar los errores desde la propia observación, los perceptivos (ilusiones ópticas), los cognitivos, comunicativos y de organización…
Para entendernos un poco, a nosotras mismas y entre nosotros, es útil saber algo que he aprendido en la carrera después de suspender muchos exámenes on-line que, por suerte, no contaban para nota. Es decir, que voy a explicar tres sistemas de aprendizaje para que intentes entender qué puede estar influyendo en cómo percibes los errores.
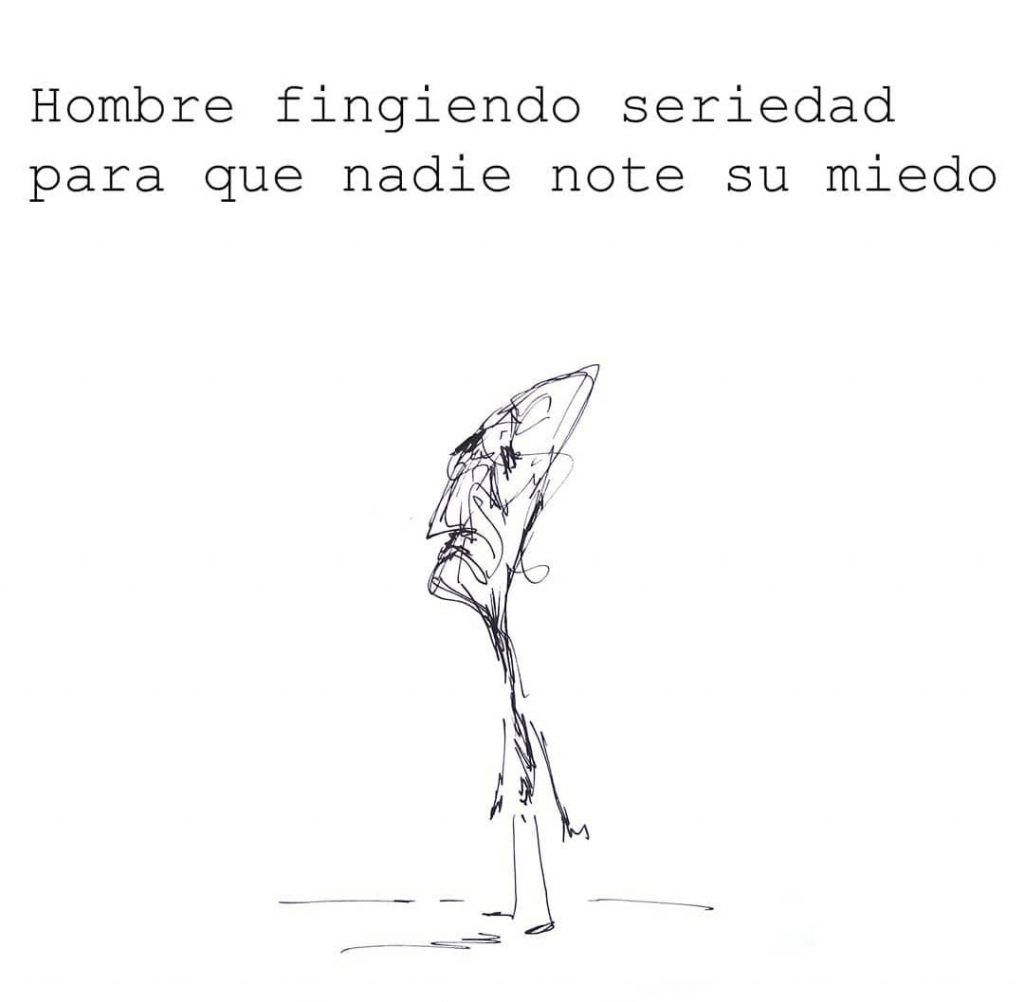
El primer sistema de aprendizaje funciona a través del ejemplo y la imitación, lo que los psicólogos o proyectos de psicólogos conocemos como modelaje. Viendo el comportamiento de los demás, aprendemos qué ocurriría si lo hiciéramos nosotros. Viendo los hábitos que se dan en casa, las actuaciones de nuestros amigos, las interacciones entre personas, la tele, en la calle, en las instituciones oficiales….; nuestro cerebro apañao procesa todo lo que percibe consciente o inconscientemente y va complementando sus esquemas (influidos por la cultura de la que forma parte).

El segundo sistema depende de las consecuencias que suceden a nuestras conductas, el llamado condicionamiento operante. Al suceder las consecuencias de nuestros actos, según las reacciones de los demás, aprendemos a realizarlas con más o menos frecuencia. Digamos que un adolescente prueba su primer cigarrillo con sus colegas y encuentra en ellos aprobación, probablemente asocie el cigarro con una fuente de socialización, lo que para él supondrá una consecuencia placentera.

Por último, tenemos el condicionamiento clásico. A través del cual una situación, objeto, persona determinada a la que llamamos estímulo, nos provoca ciertas reacciones como miedo, hambre, ternura, atracción etc. En un momento dado, el estímulo aparece junto a otro, que no nos generaba nada, pero que a partir de ese momento cuando aparece el segundo estímulo nos viene a producir lo mismo que el primero. Por ejemplo: a mí me gustaban mucho determinados temas de rap porque los tenía asociados con mi primer amor de la adolescencia, en cambio, ahora las escucho y pienso ¿En qué momento escuchaba yo esto? Tiene una respuesta sencilla, asocié temas específicos con alguien que me producía ternura, condicionando un estímulo que no me generaba nada a otro con grandes implicaciones, como es el primer amor de la adolescencia donde tienes todas las hormonas alborotadas y no razonas con la cabeza.
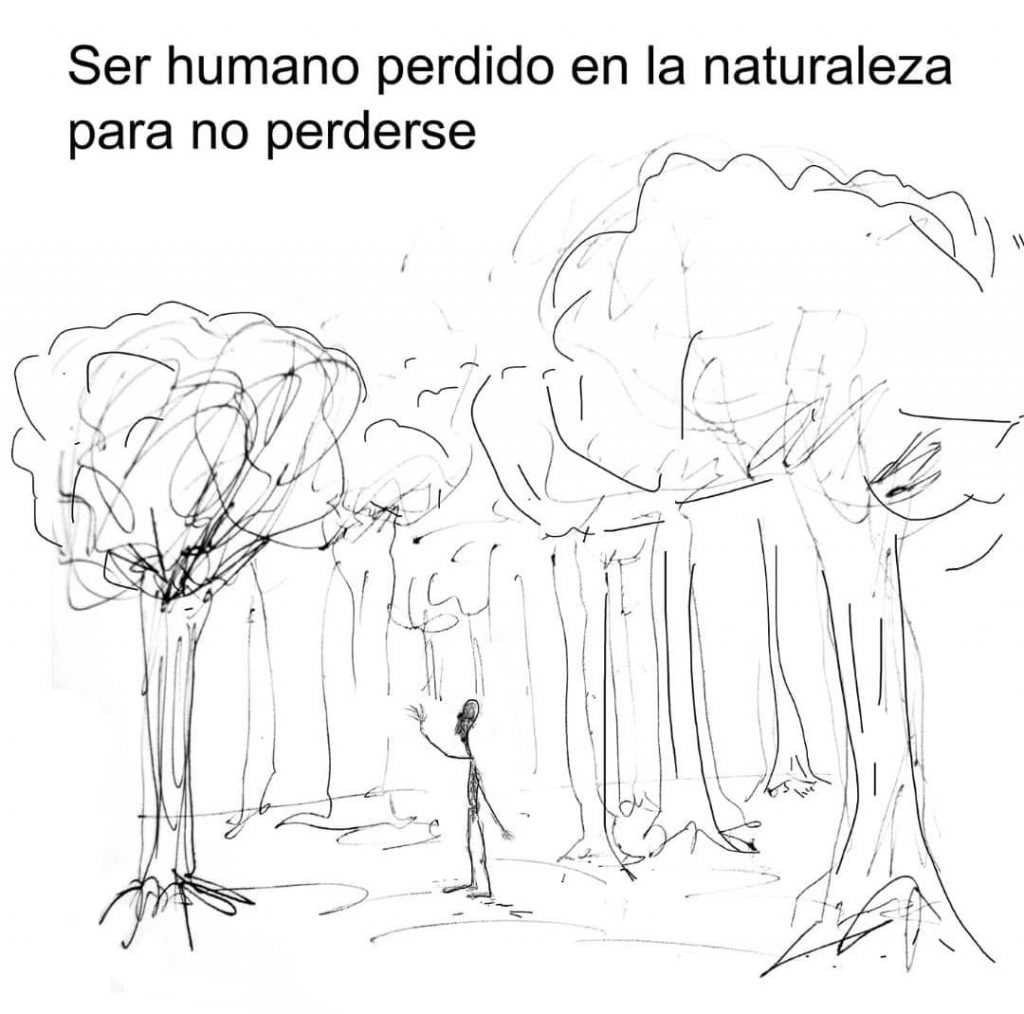
Pues bien, ahora que sabes algo de lo que sé sobre cómo aprendemos, vamos a pararnos a pensar en por qué seguimos cometiendo y manteniendo errores. La respuesta para saber porqué los cometemos es que somos humanos, pero la siguiente tiene algo más de análisis aunque es relativamente fácil de deducir; por sus consecuencias.
En el caso de que no tenga consecuencias se acabará extinguiendo.
¿Cuánto duras trabajando sin un refuerzo en algo que no te motiva? ¿Cuánto tiempo contarás chistes sin que nadie se ría? ¿Cuánto aguantas a un amigo al que llamas y pasa de tu cara?
Pero volviendo a las consecuencias, cuando sí que hay ¿Éstas son siempre iguales? Obviamente, no. Las consecuencias pueden ser de dos tipos: refuerzos o castigos.
Vamos a remontarnos al colegio para ejemplificar las consecuencias: cuando te ponían la pegatina verde o la roja en función de si habías hecho o no los deberes. Siendo pequeño, en caso de poner una pegatina roja (previamente asociada con algo negativo), se siente tristeza, ira, vergüenza etc (internamente) o por el contrario, ciertas situaciones o personas que emiten algún comentario desagradable, rechazo social etc (externamente).
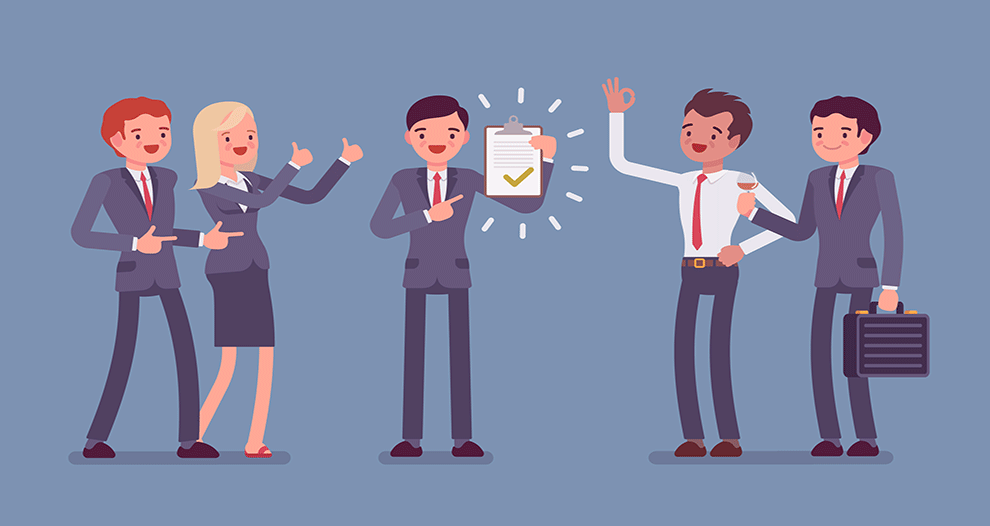
Pero las consecuencias que más nos interesan para explicar los errores se suelen presentar en formato de refuerzo, ya que son las que hacen que nuestras conductas se sigan manteniendo en el tiempo. Para entender los refuerzos, hay que percatarse de que existen un puñao de tipos de reforzadores y que dependerá de la importancia que cada persona le otorgue a cada uno de ellos para que su potencia como reforzador sea más o menos.
A grosso modo, podemos separar en 2 tipos los mismos: en positivos y negativos. Y como el castigo, puede venir de una experiencia interna como externa.

Los reforzadores negativos serán aquellos que eliminen algo que nos resultaba desagradable, como ocurre con el que se emborracha en una interacción social que le estresa para así tener una falsa sensación de confianza o el que huye de un lugar que le produce miedo para sentirse aliviado. Por otro lado, los positivos son esos que nos traen cosas agradables y pueden ser materiales, de actividad o sociales, en resumidas cuentas.

Bien, ahora que tenemos en cuenta los diferentes sistemas de aprendizaje, estaría bien caer en la cuenta de qué pasa en nuestro cerebro con las consecuencias que llamamos errores de manera cultural. Digamos (en verdad lo dicen los científicos que lo estudian y yo lo asumo como verdadero) que tenemos un mecanismo neuronal en la corteza frontomedial que se activa cuando detectamos un error. Tanto en personas como en ratas, cabe señalar. Los tipos inteligentes que descubren cosas, observaron que cuando las personas y las ratas se equivocaban en los ensayos, las ondas neuronales de baja frecuencia en la corteza frontomedial del cerebro de ambas especies sincronizaban las neuronas en la corteza motora, acción que contribuía a que la ejecución posterior mejorase.
La frecuencia baja de las ondas cerebrales en la corteza frontomedial de los humanos pasa de baja potencia (azul) a alta potencia (rojo anaranjado) al reconocer un error. [Universidad Brown]
Por tanto, la mejor forma de aprender es enfrentarse a las cosas sin miedo a equivocarse. Ya que, por norma, nos hacemos expectativas que pueden fallar y es posible que acabemos por no hacer lo que no propongamos por miedo a meter la pata.
Así, cuando no nos equivocamos, tenemos la fantasía de que así nuestra queridísima autoestima estará a salvo. Pero aquí es donde nos equivocamos estrepitosamente, como ha demostrado un experimento de la Universidad Johns Hopkins que encontrarás aquí: pulsa el link.
En este experimento se pidió a un grupo de voluntarios que hicieran diversas tareas moviendo un joystick. Mientras los científicos medían la respuesta del cerebro entre los errores y aciertos, se encontraron con algo interesante. Descubrieron que tenemos dos circuitos cerebrales que se activan cuando hacemos cosas nuevas: uno incorpora las nuevas habilidades y otro procesa las equivocaciones. El último es nuestro coach, criticando el aprendizaje, detectando nuestros fallos entre lo deseado y lo que realmente sucede y los memoriza para utilizarlos en el futuro. Curiosamente, éste circuito de los errores, es el que nos permite aprender más rápido.
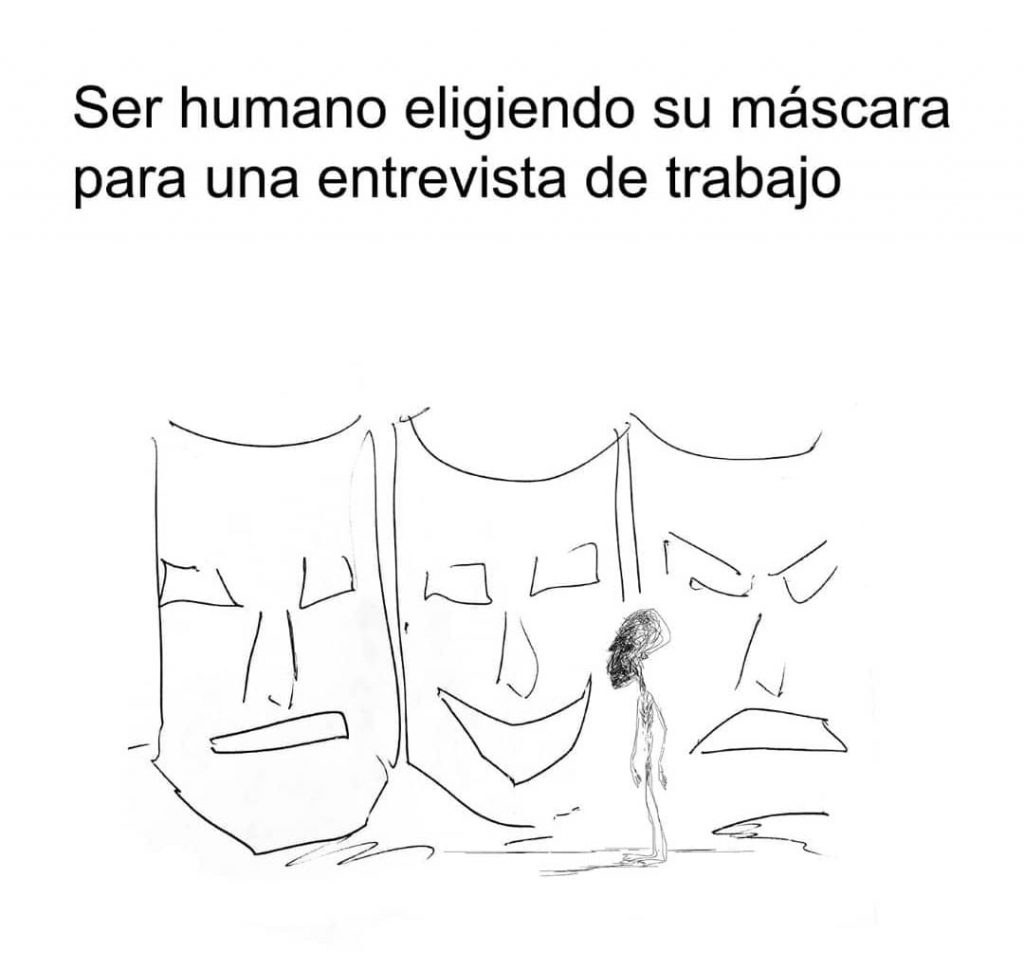
Por lo que cuando comenzamos algo no se nos da muy bien al principio, como un deporte, hablar otro idioma o hacer una presentación. Pensamos que es porque necesitamos calentamiento, pero después de este descubrimiento del coach mental, sabemos que es porque necesita acumular fallos para comenzar a actuar. Así que, mientras antes nos metamos en el error, antes aprendemos a hacer las cosas.
Aprendí hace poco tiempo, en la carrera, que escuchar clases y leer no te permite valorar si estás integrando los nuevos conceptos. Hay que ponerse a prueba.
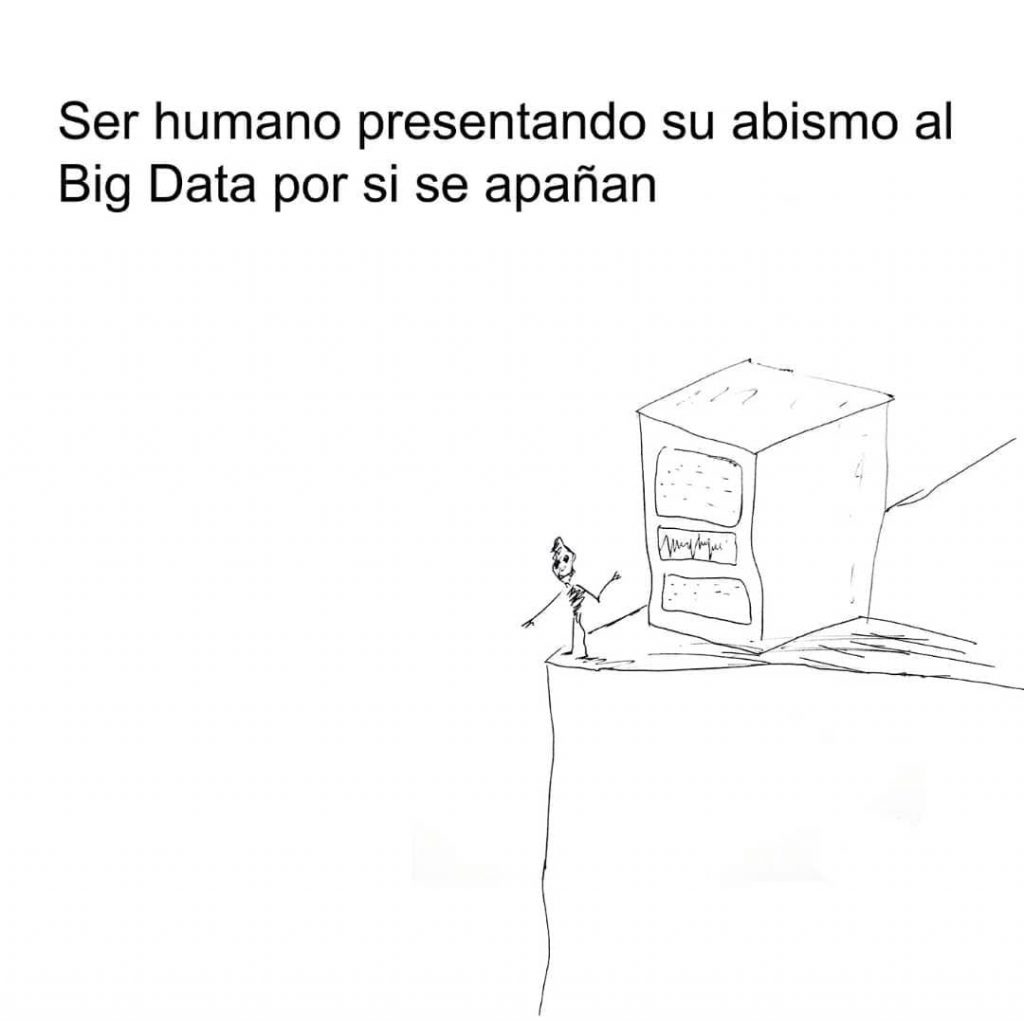
Primeramente… hay que ser sinceros con nosotros mismos con respecto al aprendizaje. Vamos, ¿realmente sabemos hacer lo que nos preocupa? Decía el bueno de Feymann, Novel de Física, que nos engañamos con mucha alegría pensando que sabemos cosas que para nada. Hay que aterrizar de esta nuestra fantasía y reconocer nuestras áreas de mejora.
Para seguir hemos de ir rápido al error sin que la autoestima se vea afectada. Aprender es equivocarse, fácil y sencillo; como ha demostrado la neurociencia. Por lo que si te equivocas, te confundes o te olvidas, únicamente estás demostrando lo humano que eres.
Así que dejemos un poco tranquila la autoestima y no la asociemos con acertar en el cien por cien de los casos. Así que si tienes que pedir trabajo, prepárate y ensaya delante de tu familiar y que te diga en qué mejorar o si tienes miedo a suspender un examen, haz muchos test; si tienes miedo de decirle algo a alguien, díselo a otra persona y que te diga en qué puedes mejorar. Deja que el circuito de tu cerebro procese los errores y se vaya poniendo las pilas.
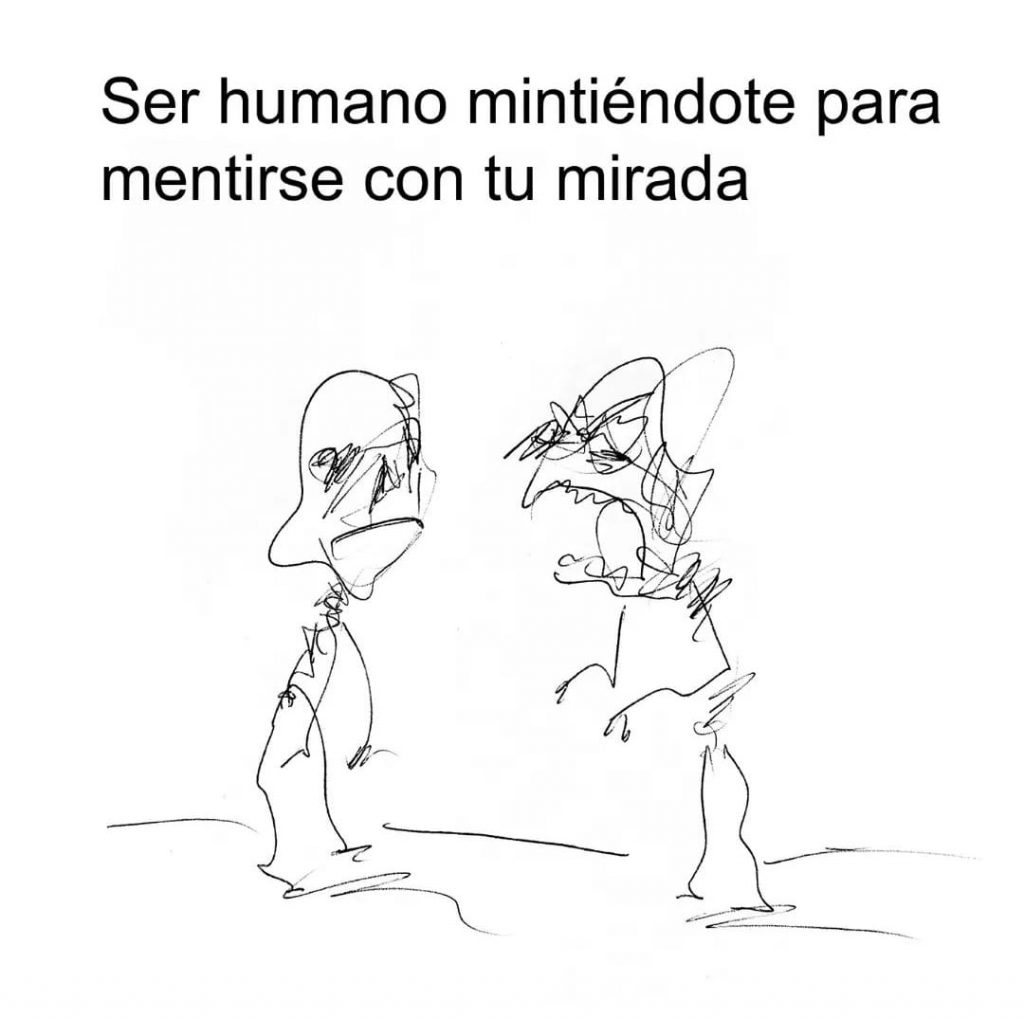
Por último, rodeémonos de personas que nos ayuden en el aprendizaje, de quien se brinde a darte esa información tan valiosa desde la amabilidad. Por supuesto, existen más opciones como trabajar con personas que están en tu mismo desafío o estar con expertos o mentores del tema que te atañe y aprender de ellos.
Para concluir, la ciencia nos da argumentos para aliviarnos cuando metamos la pata dándonos buenos argumentos: alimentamos el circuitos de los errores que nos permite aprender más rápido. Para ello, métete cuando antes a experimentar y equivocarte porque solo de ese modo podrás incorporar nuevos conocimientos.
Ahora bien, recogiendo todo lo que he explicado ¿Sabrías detectar cuáles son los reforzadores que hacen que continúes realizando las conductas que no te gustan? Te animo a que te retes y busques alguna conducta que consideres que no está siendo reforzada y que cuando no la encuentres, te atrevas a equivocarte para cambiarla.

Bibliografía:
Título: PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE (2014)
Autor/es: Ortega Lahera, Nuria ; Pérez Fernández, Vicente ; Cristina Orgaz Jiménez ; Miguel Miguéns Vázquez ; Ricardo Pellón Suarez De Puga (Coordinador)
Webgrafía:
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/cmo-procesa-el-cerebro-los-errores-11507

Me ha gustado la reflexión, y de hecho he encontrado patrones propios, que aunque me guste referenciar del proverbial chino «si un problema tiene solución no hay de qué preocuparse, y si no la tiene, de qué sirve preocuparse» me doy cuenta de, que no sé si por traumas (de los que cada día soy más consciente y, sobretodo de sus consecuencias) o por una cuestión de ego fuera de tiesto, tiendo a caer en ese miedo al fracaso o el error. Supongo que me gusto demasiado como para evidenciar mi falta de calidad y experiencia en áreas que siempre me he sentido inseguro (también un poco como la imagen del que elige la máscara para el trabajo o el que fuerza la cara para que no sepan lo que siente realmente). Pero intentando hacer de abogado del diablo, entiendo que por otro lado, esos miedos o «imposibilidades» no han sido necesariamente barreras en el camino, sino más bien posibles bifurcaciones que tampoco creo que deban ser desmerecidas (tampoco quito valor al camino que no se andó por miedo
Supongo que el foco está en el momento más que en el hecho, y sobretodo sabiendo lo que cada dia aprendemos. Es decir: sabiendo que las experiencias crean patrones cerebrales y que nuestros errores son el velo a cruzar para el aprendizaje, el miedo, tiene una parte instintiva de autopreservación, y el hecho de no hacer algo en un momento lo puedo entender de varias maneras; como un ejercicio de cojer carrerilla, para enfrentarse a ese «miedo» que nos paralizó con inercia y energía renovada, como un reconocimiento de que no es el camino que quería o debería tomar forzando a una reflexión más profunda sobre él que me permita entenderme o entenderlo mejor, como un ejercicio de expansión de miras (en el sentido de que si no puedo/quiero seguir tal camino, me doy cuenta de que hay alternativas que pueden ser igualmente válidas) que me permita no sólo reaccionar distinto, sino además cambiar mi punto de vista al respecto…Llegados a ese punto, supongo que el problema mas grande viene a ser como enfrentarme a ello y si reconozco mis habilidades para ello